Por Carol Modesto Sánchez
Jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Entrevista realizada al jurista argentino Alberto Binder, presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inecip) por la Mgda. Carol Modesto, jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, República Dominicana. (Buenos Aires, Argentina. 1 de octubre de 2024)
C.M. Usted ha sido asesor de múltiples procesos de reformas procesales penales en América Latina, según su experiencia, ¿cuáles han sido los principales logros y desafíos para la implementación del modelo acusatorio y qué ha caracterizado los casos más exitosos ?
A.B. Bueno, yo diría que uno de los principales logros es que, en toda América Latina, existe una clara comprensión del modelo. Hay una gran uniformidad en la interpretación del modelo acusatoria adversarial que se fundamenta en la base constitucional, en el bloque de constitucionalidad e incluso en los pactos internacionales de derechos humanos. Esto lo hemos logrado y se presenta como un horizonte de evolución; hacia allí debemos dirigirnos en la implementación.
Hemos enfrentado dos grandes desafíos que todavía se están abordando o resolviendo poco a poco. El primero lo llamaría el desafío organizacional; debido a una serie de tradiciones y costumbres, las organizaciones del ámbito judicial ya sean jueces, fiscales o defensores públicos tienden a burocratizarse rápidamente. No existe un trabajo constante de innovación organizacional; se crean estructuras que se vuelven rígidas, lo que genera disfunciones, ya que las demandas sociales son más rápidas y diversificadas. Por lo tanto, esta dimensión organizacional sigue siendo un desafío significativo y, si observamos el volumen de ideas y esfuerzos en torno a esto, es escaso en comparación con la magnitud del problema.
El segundo desafío en la implementación es que, en general, los abogados latinoamericanos tienen una capacidad limitada para litigar en entornos orales, para presentar casos con precisión y para realizar un análisis detallado de los hechos. Les falta habilidad para argumentar y contraargumentar, así como para manejar la publicidad. Existe una tendencia a quedar atrapados en la lógica del trámite, convirtiendo todo en una secuencia de procedimientos, litigando de manera deficiente, utilizando un lenguaje poco riguroso o realizando teatralizaciones que no abordan rápidamente el meollo del asunto. Aunque se están haciendo esfuerzos para superar esto, mediante una mejor enseñanza de la litigación y nuevas formas de abordar la teoría de la prueba, la enseñanza tradicional del derecho aún prepara a los estudiantes de manera deficiente en estos aspectos. Y las escuelas, como te imaginarás, tienen un papel crucial en este proceso.
C.M. En su opinión, ¿cómo han influido las reformas procesales penales en los niveles de transparencia y el acceso a la justicia de los sistemas judiciales de América Latina ?
A.B. Bueno, estás planteando dos aspectos distintos. Desde el punto de vista de la transparencia considero que ha habido un aumento significativo, en este aspecto la presencia de los actores judiciales es más clara. La cobertura mediática también ha mejorado y la sociedad, influenciada por la cultura de las series y las películas, entiende mejor lo que hace la justicia. En el ámbito de la justicia penal, esto ha permitido que la sociedad perciba que el vínculo entre la justicia y la comunidad ha mejorado, aunque todavía queda mucho por hacer. La razón principal de esto es que el poder judicial no cuenta con una agenda adecuada de relaciones públicas. Por lo tanto, diría que, en términos generales, la transparencia ha mejorado.
Sin embargo, hay un aspecto en el que aún necesitamos trabajar considerablemente: la rendición de cuentas. Esto implica ofrecer información clara, realizar análisis estadísticos y establecer un control de gestión interno que se presente a la sociedad. En este sentido, creo que debemos esforzarnos más para avanzar en la transparencia relacionada con el acceso a la justicia.
El problema radica en que la justicia penal no ha sido históricamente diseñada para manejar un gran número de casos. La crisis en otros sistemas de justicia ha llevado a que muchas personas se vean obligadas a recurrir a la justicia penal, y una justicia penal sobrecargada no puede funcionar de manera eficiente.
Así que te diría que el problema del acceso a la justicia es menos acuciante en la justicia penal en la actualidad, pero es muy problemático en áreas como la justicia civil, laboral, comercial y en las pequeñas causas. Ahí es donde se encuentra el núcleo del problema, ya que la debilidad, la burocratización y la falta de acceso en esos niveles generan que demasiados casos terminen en la justicia penal.
C.M. ¿Cuál sería su recomendación en ese aspecto?
A.B. En ese sentido te diría que mi consejo es trabajar de manera mucho más intensa y rápida en las otras áreas de la justicia, especialmente en la justicia de las pequeñas causas y en la figura de los jueces de paz, que cuentan con una buena estructura. Esto es fundamental, ya que la conflictividad en la sociedad está en aumento, lo que se debe a que somos más personas y tenemos diferentes expectativas. Esto genera que muchos conflictos queden atrapados en ese nivel.
Asimismo, la justicia civil y otras ramas deben agilizar sus procesos y avanzar hacia un modelo más oral. No estoy al tanto de cómo ha evolucionado el proyecto de oralidad en su país, pero es esencial que se implementen estas reformas de manera efectiva, evitando que queden atrapadas en visiones burocráticas.
Pero lo que quiero enfatizar es que se debe poner mucho esfuerzo y empeño en regular el ingreso de casos. A la justicia penal se le han otorgado muchas posibilidades, como los acuerdos reparatorios y la suspensión a prueba, pero parece que todavía no se están utilizando al máximo. Es crucial que se aprovechen más estas opciones para aliviar la carga en la justicia penal y mejorar el acceso a la justicia en general.
C.M. ¿Cree usted que las reformas procesales penales han afectado la percepción pública de la justicia en términos de confianza de la ciudadanía y eficacia institucional ?
A.B. El problema es relativamente complejo, a ver, matizaría las respuestas. Me parece que hay casos en los que sí ha habido un impacto positivo y otros en los que no. La justicia, debido a la forma en que se realizan los nombramientos y a su historia, siempre tiene una legitimidad frágil.
Un juez puede ganarse rápidamente el respeto y la confianza de la ciudadanía a raíz de ciertos casos, pero luego, con solo tres decisiones cuestionables, su legitimidad puede disminuir drásticamente. Por eso, es fundamental trabajar en fortalecer esa legitimidad.
En mi experiencia en Argentina, y considerando el debate que se tuvo en República Dominicana durante la época de la reforma, creo que es hora de retomar ciertos temas. Uno de ellos es el sistema de jurados. Este sistema, que estuvo muy cerca de ser aprobado en su momento, podría ser clave en la relación con la ciudadanía. Cuando la población se da cuenta de que participar en un juicio es un proceso complejo se siente representada y, al mismo tiempo, los jurados influyen en la opinión pública
Me parece que, si no avanzamos hacia un sistema de jurados, la relación con la sociedad seguirá siendo frágil. Hay otras medidas que se pueden considerar, pero creo que este es un paso que, por ejemplo, los dominicanos deberían estar listos para dar.
C.M. Acerca de la prisión preventiva, algunos juristas piensan que la reforma no ha logrado su cometido en varios países, ¿cuáles medidas considera esenciales para reencausar el debate en torno al uso de esta medida de coerción sin que se desnaturalice su propósito?
Bueno, estamos tomando medidas. La prisión preventiva es, en cierto sentido, la “institución maldita” del derecho procesal. Es difícil de controlar porque siempre están en juego las presiones sociales y, a veces, la falta de ideas por parte de los fiscales. Actualmente, estamos trabajando en este tema y te compartiría tres dimensiones que considero esenciales.
La primera es mejorar el litigio en audiencias públicas, con un enfoque adversarial sobre la prisión preventiva. Es fundamental contar con una defensa sólida. En Argentina, se observa un fenómeno interesante: se están dictando prisiones preventivas de corta duración. Esto reduce el dramatismo de estar seis meses o un año en prisión preventiva, es diferente que te mantengan 10 días. Al mismo tiempo, los jueces están comenzando a exigir al Ministerio Público que explique las acciones que tomará durante esos 10 o 15 días en los que se está sacrificando la libertad del imputado.
La segunda dimensión es el manejo de plazos, y la gestión de las actividades necesarias vinculadas a esos plazos, lo que se ha vuelto más estricto. Por último, debemos trabajar mucho en los sistemas de supervisión en libertad. Esto implica un uso más inteligente de dispositivos electrónicos y de la fianza, promoviendo una fianza social, es decir, que la familia o grupos de apoyo se encarguen de garantizar que la persona no se fugue.
El sistema de supervisión en libertad necesita ser fortalecido o, de lo contrario, los jueces siempre sentirán la presión de recurrir a la prisión. Además, el Código Procesal Penal de la República Dominicana es muy claro al establecer todas las medidas que se pueden tomar antes de restringir la libertad. Por ello, estamos llamando a una nueva agenda sobre la prisión preventiva y al establecimiento de criterios muy claros en los casos en los que no puede haber prisión preventiva, es esta una de las maneras en las que estamos trabajando para abordar este problema.
C.M. Si eso que plantea se vincula a la presentación de actos conclusivos, ¿podría esto acarrear inconvenientes para las dinámicas del Ministerio Público en la conclusión del procedimiento preparatorio?
A.B. Bueno, es muy sencillo. El plazo que se le impone al Ministerio Público es un plazo máximo. Si decide utilizar todo el plazo entonces no debería solicitar la prisión preventiva. Estamos afirmando que, entre todas las medidas del sistema de justicia penal, la restricción de libertad antes de la condena es excepcional. Por lo tanto, puedo exigir al Ministerio Público que me explique para qué va a utilizar esa medida excepcional y cuáles acciones llevará a cabo durante ese tiempo
Nadie le está diciendo que deba usar los seis meses o el año que tiene para investigar. Pero, si desea mantener a alguien en prisión, debe indicarme cómo va a acelerar el proceso y qué planes tiene para ese periodo. Así es como los jueces están rasonando en este asunto, ya que el programa constitucional establece que la prisión preventiva es de ultra excepcionalidad. En consecuencia, el Ministerio Público tiene la carga de justificar por qué va a recurrir a una medida tan extraordinaria.
C.M. ¿Cuáles son los próximos pasos para fortalecer la justicia penal en la región y cómo se pueden asegurar reformas sostenibles y adaptadas a las realidades locales de cada país?
A.B. Creo que lo que nosotros llamamos esta nueva etapa, esta nueva agenda de reforma de la justicia penal, pasa por una profunda reorganización del Ministerio Público basada en lo que denominamos planificación estratégica de los casos.
El Ministerio Público debe tomarse en serio cómo va a utilizar los casos para participar en la política criminal y en el control de la criminalidad, teniendo la flexibilidad para realizar cambios. Es fundamental establecer grupos de trabajo (task forces) y relaciones con la policía, de manera que el sistema sea dinámico y se dirija hacia resultados concretos, alejándose de la investigación por oficio, que suele ser rutinaria y no lleva a ninguna parte.
Sería beneficioso contar con los datos de la República Dominicana al respecto. En Argentina, por ejemplo, tenemos 25 fiscalías debido a nuestra estructura federal; cada provincia tiene la suya, y la gran mayoría de nuestros ministerios públicos enfrenta un desafío significativo: el 90 % de los casos no llegan a ninguna conclusión. Esto se debe a que se realiza una investigación rutinaria, lo que hace imperativo trabajar en la planificación de la persecución estratégica considerando toda su complejidad.
En cuanto a los jueces, es esencial avanzar en la formación de colegios de jueces y trabajar en la visión organizacional, mejorando la calidad de las audiencias. Además, debemos considerar el sistema de jurados como un complemento que fortalezca al juez profesional, en lugar de debilitarlo.
En tercer lugar, hay que ampliar significativamente el uso de procesos de composición, promoviendo acuerdos reparatorios rápidos y un uso más claro de la suspensión de prueba o la suspensión condicional del proceso. En relación a la abogacía, es fundamental establecer con mayor claridad cuáles son los estándares de una defensa penal efectiva, evitando que la defensa pública se burocratice y se sobrecargue de trabajo. Al mismo tiempo, debemos continuar con el liderazgo, en términos de calidad de la abogacía, lo que constituye una agenda de trabajo muy concreta.
Por otra parte es importante reconocer que por primera vez si miramos diez años atrás, en la historia del Ministerio Público de toda América Latina se ha demostrado tener la capacidad de hacerse cargo de casos contra los poderosos. Se han encarcelado presidentes, ministros y empresarios, lo cual nunca había ocurrido antes. Esta memoria de lo que se ha logrado debe ser recordada y utilizada como impulso para que el Ministerio Público se enfoque en los casos más graves para la sociedad. Con esto, hay mucho trabajo por delante para los próximos 10 o 20 años
C.M. Concédame un mensaje final de exhortación para los jueces profesionales de la República Dominicana.
A.B. En el sistema acusatorio ser juez penal es una profesión entusiasmante y gratificante. Necesitamos jueces que sean, en primer lugar, muy profesionales, celosos de su autonomía e independencia, y que se animen a dar el paso hacia los jurados y a la participación ciudadana. ¡Jueces verdaderamente profesionales, independientes y abiertos a la sociedad!
****Alberto Binder, destacado jurista argentino, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires. Graduado de abogado y doctor en derecho por esa misma universidad. Es fundador y presidente del Inecip, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina. Es autor de numerosas obras, entre las que se destacan: “De las repúblicas aéreas al Estado de derecho: ideas para un debate sobre la reforma judicial en América Latina”, “Justicia penal y Estado de derecho”, “Iniciación al proceso penal acusatorio”, “Política criminal y de la formulación de la praxis”, “Introducción al derecho penal”, “Introducción al derecho procesal penal”, “El incumplimiento de las normas procesales”, “Ideas y materiales para la reforma de la justicia penal”, “Policías y ladrones: una guía para discutir el problema de la seguridad”, “La implementación de la justicia adversarial”, “Análisis político criminal”, “Derecho procesal penal. Tomos I y II” y autor de artículos sobre tales materias.
****La Mgda. Carol Modesto es Licenciada en Derecho de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), con Máster en Análisis de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional por la Universidad Rey Juan Carlos, España y Máster en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, con una trayectoria de 17 años en el sistema de justicia penal de la República Dominicana. También es docente de Derecho Procesal Penal de UNAPEC.










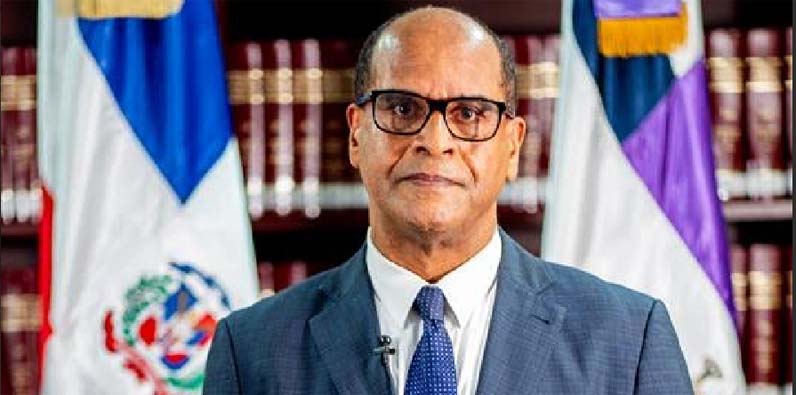





Deja una respuesta