No logro recordar qué ocurrió primero y no voy a investigar al respecto, no sería justo para mi memoria ni para el resto de mi que se fía tanto de ella. No sabría decir qué edad exacta tendría él para entonces, tampoco la mía. Era mi tío más joven, creo que era casi de la edad de mi hermana mayor, así que deben entender que era apenas unos seis años o quizá algo más, mayor que yo.
Era joven y atlético, de color claro brilloso y cabellos enrojecidos, sus ojos color miel intenso y facciones de artista español, era muy joven, demasiado joven para su realidad. Si hago un cálculo aproximado él debió tener unos dieciséis años pues yo aún no había cumplido los diez.
Mi madre nos vistió temprano, no era día de escuela, así que, ó era domingo ó día feriado, porque los sábados teníamos catecismo. Mis hermanas quedarían con tía Lucía o donde Chicha, no puedo precisar, y solo mi hermano, dos años mayor, y yo, iríamos con mamá. Pensándolo bien, no recuerdo a mi hermano menor en la escena ni en ninguna otra contigua, y debe ser porque aún no nacía, si, no había nacido aún, entonces mi edad no podía ser diez sino cerca de los ocho, y la de mi tío unos catorce.
Para abordar vehículos había que cursar un largo trayecto por las polvorientas calles de la comunidad hasta la autopista y allí esperar hasta que recogieran a los pasajeros. Era una suerte de lotería porque los autobuses salían de la capital o de San Pedro y si venían demasiado llenos no se detenían a abordar pasajeros. No existían las paradas locales de autobuses, ni celulares ni internet, y solo había un teléfono en la comunidad, el que manejaba una operadora en las oficinas del Ingenio azucarero Boca Chica.
Logramos subir a un pequeño autobús de unos doce pasajeros, para entonces no sabía mucho de leyes de tránsito, pero esa guagua era todo un rosario de infracciones. Lo estético. Absolutamente ausente, era lo menos llamativo del vehículo. Atestado de personas. Mi madre consiguió un pequeño asiento improvisado entre el chofer y una señora delgada que bajó para cedernos el paso hacia dentro del bus, y a pesar de la estrechez del espacio ocupado, tuvo que sentarnos en sus piernas. Yo me recosté del pecho de mi madre, pero mi hermano iba casi dejando su cara en el parabrisas.
El ruido del motor era ascendente y en un punto se tornaba ensordecedor. La humareda del muffler penetraba sin pedir permiso a la cabina del armatoste que en algún momento debió ser de un color azul sobrio. Veintiún abordantes y tres niños en un espacio hecho para doce japoneses.
El vehículo zigzagueaba de una forma extraña. Era como si hiciera un pequeño círculo repetido sobre su mismo eje, surcando muy lentamente la distancia.
Yo tenía fija la mirada hacia la ventana que ocupaba la mujer que nos abrió la puerta al abordar. A ese costado todo parecía un bucle, un video repetido cientos de veces, cocotales moviéndose acompasadamente cuál marcha militar, como si esos grandes árboles sembrados a orillas de la autopista Las Américas tuvieran más prisa que nosotros, corrían en vía contraria procurando sus propios destinos.
La retahíla infinita de árboles terminó por hacerme presa del sueño, caí rendido hasta que un bache en el camino produjo un aún mucho más estruendoso ruido que fue replicado por cada parte del fuselaje del vehículo que parecía querer despegarse. A esa altura del recorrido ya aparecían algunas viviendas y comercios, no sabía donde estábamos, apenas sabía el nombre del lugar donde vivíamos, pero al despertar ya la señora de la puerta no estaba. Mi madre se había corrido a su lugar y mi hermano yacía en el asiento que ocupaba mi madre antes, yo seguía en las piernas de mi madre y me descuajaba suavemente mientras me recorría un escalofrío que me hizo temblar levemente.
“En la parada de México” dijo mi madre al chofer que en ese momento devolvía el cambio de unos pasajeros que pagaron con rezago. De inmediato terminé por despertarme. El chofer quitó un momento la vista del recorrido y buscó en una pequeña gaveta monedera que le quedaba en la parte baja de su mano izquierda. Dijo unas palabras a los que recibían el cambio, y luego se refirió a mi madre. Yo no alcancé a escuchar bien, pues al oír lo que antes dijo mi madre, empecé a prestar mayor atención al entorno, no siempre se visita a México, país del que solo conocía lo que las películas de los domingos presentadas por Armando Almanzar mostraban y sobre las canciones que papá solía escuchar en el programa “Pedro Infante y su invitado”. México lindo y querido. Pronto estaremos en México, pensé.
Unas cuantas casas corriendo hacia atrás la guagua hizo parada. No podía creer lo que veía, México se parecía demasiado a nuestro barrio. Miraba a todo lado cuando mi madre me bajó y dejó sobre la acera para ayudar a mi hermano a descender del vehículo, buscaba a algún mariachi, de esos de las películas, alguna indumentaria. Estaba en México y no sabía identificarlo.
MI madre me tomó de la mano derecha al tiempo que sujetaba a mi hermano de la izquierda y cruzamos la calle. Luego de dos cuadras dimos vuelta en una esquina hacia la derecha y allí, al fondo de esa calle que terminaba en una enorme fortaleza, se observaban dos filas enormes de personas. Mi madre ocupó la más larga que era de mujeres y niños. El sol procuraba tostarnos con su inclemencia, a lo que se oponían de cuando en cuando algunas nubes transeúntes y las ramas de varios frondosos almendros apostados en el recorrido.
Al vencer la larga fila, finalmente estábamos cruzando un enorme portón de metal a través de una puerta más pequeña ubicada a uno de sus costados, y quedamos encerrados. Separados del mundo. Mi madre que traía un pequeño bulto lo abrió y una mujer con uniforme metió sus manos y sus ojos en el. Luego de un momento de inspección le pidió a mi madre su cédula que ya tenía en la mano, y le preguntó a quien visitaba, mi madre respondió que a su hermano, Juan Rosario.
El ritual se repetía con cada una da las personas que ingresaban. Luego se formaban otras filas después de llenar unas informaciones en unos documentos, y poco después estábamos dentro de una construcción que estaba dentro de otra construcción que a su vez tenía otras contrucciones internas y contiguas cada una con sus puertas con barrotes y con ventanas con barrotes y con techos con barrotes. Yo seguía buscando las cosas mexicanas que veía en las películas.
Estuvimos solos mi hermano y yo por un momento y mi madre entró a un pequeño cuarto del que salió casi de inmediato ajustándose la ropa. El olor en la emplanada gigante de chequeos que dejamos atrás era como de algo mojado con días de estarlo y a medio secar a la sombra, era un olor penetrante, nauseabundo, desagradable, pero fue aroma a perfume en comparación con el percibible en las zonas más internas que alojaban a los huéspedes del lugar, el que convidaba al vómito por los cincos sentidos.
Todo era sucio, maloliente, hasta los huéspedes vestían raídas prendas, tenían expresiones lánguidas y pálidas, y ya a poco de estar ahí éramos aroma conjunto y exiliados de la civilización. Había personas subida en las paredes en lugares que parecían cajones a los que llamaban Goletas, estaban a todo lo alto de los techos, cubiertas con cartones y sábanas. El ruido mataba cualquier intento de concentración. Era suma de griteríos, susurros, golpes secos de hierros y crujientes chirridos, niños correteando y habladurías en alta voz.
Muchos años después cavilé, que esa permanencia de unas horas en ese lugar en el que también fuimos presos, fue mi primera incursión a un centro carcelario. El destino parecía adelantarme visos de lo que sería mi destino. Ahora sé que no yo si no el derecho me eligió para sí.
Ese día conocí a mi tío Juan, un rubio en comparación con la negrura de piel de la mayoría de nuestros familiares. Un niño angustiado, asustado, muy asustado. Se abrazó a mi madre a la que corrió como si saliera a recreo luego de una ardua labor escolar, su risa inicial al sujetarse de mi mamá se volvió un tierno llanto al que siguió un triste sollozo. Abrazaba muy fuerte a mi madre, no quería despegarse de ella. Ambos lloraban. Yo no entendía entonces. El niño Juan. Mi tío niño, mi tío preso, se permitía ser niño otra vez, un lujo peligroso en una cárcel atestadas de hombres abusivos y peligrosos. Su llanto no representaba pasados ni aquel presente, era un llanto adelantado, era futuro, porque sabía que unas horas después volvería a estar solo, marginado de la sociedad y con el solo abrigo de Dios.
Cuando el sosiego irrumpió y lo permitió, abrazó a mi hermano quien lo llamó por su nombre, tío Juan, dijo mi hermano, y yo seguía sin entender. Luego se dirigió a mí diciéndome, “este es el pequeño Tin, pero está muy grande”. Me elevó de la tierra y me abrazó suavemente, con tanta ternura que sentí la apacibilidad y el confort de una cama bien acolchada de algodón. Amé ese instante. Algo en mi sangre murmuraba, en ambas sangres. Vínculos, historias de antepasados comunes, vidas compartidas, espíritus heredados crearon una inmediata empatía. Ese día nació en mí mi tío Juan.
Mi madre empezó a hablarle, a ponerlo al día de lo ocurrido, fue la primera vez que escuché el vocablo ‘abogado’ que tan ligado a mi estaría muchos años después. Nos sentamos en improvisados bancos que en realidad eran cubetas plásticas de cinco galones de pinturas vacías que usaban de ordinario para cargar agua. Mi madre me dió un pan con mantequilla y un poco de jugo de naranja. Comí, mientras indistintamente mi atención era llamada por hechos disímiles en aquel lugar de locuras. Pero siempre volvía la vista a mi tío Juan que cíclicamente me hacía un gesto de cariño.
Había varias aves medrando mendrugos de pan, que luego de obtenido el premio salían volando y se perdían de la vista. Al verlas despegar el vuelo mi madre dijo, “Lo mejor de ser un animal, es que en sus vidas no hay premios ni castigos, solo vida”. “Son los ciudadanos de la naturaleza” respondió mi tío Juan. “Sin fronteras ni identificación”.
Al término de la visita, anunciada por voces engoladas masculinas y femeninas de guardias y otros presos auxiliares, teníamos que salir, mi tío y mi madre se volvieron a abrazar, esta vez con menos intensidad y no lloraban, empero, sacado a rastras del lugar, quien lloraba era yo protestando por no poder llevarlo con nosotros.
Pasaron varios meses para que mi tío Juan recobrará su libertad. Cuando fui adolescente supe la causa de su encierro, y se las cuento como me lo contaron y como aparece en la acusación:
“Juan Rosario, era un niño estudiante y un deportista. De día acudía a la escuela pública de El Guayabal, una comunidad rural de San Pedro de Macorís, en tanto que en las tardes practicaba béisbol en un improvisado estadio de la comunidad. Era huérfano de padre, mi abuelo, y vivía con su madre, su padrastro y unos hermanos menores. Una tarde, de regreso de la práctica de la pelota, al entrar a su casa, encontró a su madre siendo salvajemente golpeada por su padrastro. Bate en manos, no dudó un segundo de cual debía ser su reacción, amaba a aquel hombre, había sido la imagen única de padre que conoció, pues mi abuelo murió cuando aún no caminaba. Con su bate de madera, hecho de una pieza de árbol de pino, lijado por el mismo, al que lió algunas gomas alrededor de la empuñadura, golpeó al atacante, con rudeza pero con algo así como de ‘ternura airada’ y con amor, amor por la justicia reparadora e igualitaria.
Las heridas llevaron a aquel hombre al hospital por varios días y a años de terapia y a mi tío Juan directo a la cárcel de adultos del barrio México en San Pedro de Macorís siendo apenas un niño, hasta que, convencido de su error, la víctima, antes victimario, y padrastro de mi tío, retiró los cargos. Era época de la cultura del tránquenlo, por lo que pudo haber pasado su vida encerrado y sin juicio”. Esa es la verdad de lo ocurrido. ¿O no?
La historia, cual que sea, tendrá tantas versiones como testigos existan, y claro está, de estos testigos surgirán distorsionadas narrativas nacidas de la creatividad o los intereses de sus repetidores, traductores o biógrafos, y así, se tendrán innumeras opiniones, verdades a medias, posiciones contrapuestas, en torno a un solo y específico hecho. De ahí que la verdad sea una búsqueda perenne e incesante, y para alcanzarla haya que desdeñar las apariencias de verdad.
Mi tío Juan vino a vivir con nosotros al salir de la cárcel. Fue inscrito en el liceo nocturno para estudiar, y luego obtuvo un trabajo en el Club Náutico donde destacó tanto que se convirtió en una pieza apetecible por los patronos dueños de embarcaciones marítimas. Viajó mucho y también fue embaucado por lo ricos trogloditas abusivos. Su vida fue la vida repetida de la generalidad. Se casó muy joven y tuvo varios hijos, los que no alcanzaron nunca a conocerle bien. Para ellos y para mí cuento esta historia.
A pesar de hacer familia, jamás dejó de ir un solo día a nuestra casa. Todos los días tomaba el primer café con mi mamá, el celo de todos los que le amaron. Aveces incluso dormía siestas o descansaba una resaca los domingos en uno de los muebles de la sala. De una sala de la que él era pieza integral, tanto así que no logro recordar ningún evento familiar sin su presencia.
Mi tío Juan era cortés, caballeroso, muy justo, honesto y laborioso. Todos los que le conocieron le tenían en alta estima y sentían admiración por él. Entre los capitanes, marineros y dueños de lanchas era referente de responsabilidad y cumplimiento, de tal suerte que era frecuentemente enviado con miles de dólares a adquirir piezas de lanchas en el exterior y premiado por el manejo escrupuloso y frugal de los recursos.
Como esposo, salvo algunos suapetones de ron contentador uno que otro sábado, era el típico proveedor, cariñoso y juguetón, jamás dejó de serlo. Amaba a su familia y lo mostraba con el anhelo y apego de los buenos proveedores y de los cariñosos correctores. Él era todo cariño, todo bondad y rectitud. Cuando nació el Jehy su hijo varón, lo exhibía como prenda atesorable, fue un buen padre aún desde antes de ser padre aprendiendo con nosotros. Sin embargo, tantos años después seguía roto por aquel hecho, que aunque justificado nunca terminó por ser justo en su alma agobiada. Siempre se preguntó si pudo haber otra opción.
A poco de cumplir treinta y cinco años mi tío Juan sintió unos dolores estomacales que lo llevaron al hospital, algo trivial, me dijo, una amebiasis no tratada había perforado sus intestinos, creo que eso dijeron, fue operado de emergencia e ingresado en la unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para cuando recuperó la conciencia, los médicos se acercaron a mí y me dijeron que no había nada que hacer, estaba despierto y consciente, casi sin fuerzas, y nos permitieron ir ante él a darle el último adiós. ¡Dios, no lo podía creer!
Uno por uno pasamos verle, uno por uno entró fingiendo risas, diciendo sandeces, hablándole de futuro, y al salir se hundían en un mar de lágrimas. Yo fui el último, no niego que tenía miedo, jamás había visto a nadie realmente moribundo, el olor de los hospitales no ayudaba, mi memoria de las inyecciones mensuales estaba siempre presente. Los años y el trajín habían afectado un tanto la cara de mi tío Juan, algunas arrugas faciales y líneas de expresión se habían hecho presente con precocidad.
Cuando entré a la UCI mi madre salía tambaleándose, apretaba un pañuelo en su mano izquierda y se apretujaba la mano derecha a la boca para silenciar su amargo llanto. Su hijo-hermano estaba por morir.
Una enfermera me dirigió entre cortinas azules al lugar que ocupaba Juan, mi tío amado, y al llegar, tomó fuertemente mi mano. El movimiento raudo me tomó de sorpresa. Entonces miré fijamente su cara. Su rostro estaba rejuvenecido, ya no era el Juan adulto, mi tío-hermano, padre de niños que inaugurarían por siempre ese día la orfandad, era aquel otro niño, el niño preso, su cara volvió al pasado, y parecía tener la misma urgencia de libertad. Con la mano derecha se quitó la mascarilla y me dijo las palabras que aún retumban con estruendoso dolor en mi alma y ser: “Tin mi niño, te amo”. Y entonces sus ojos se apagaron, pareció acariciar mi mano, y murió.
***El autor, Lic. Valentín Medrano Peña, es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Penal.

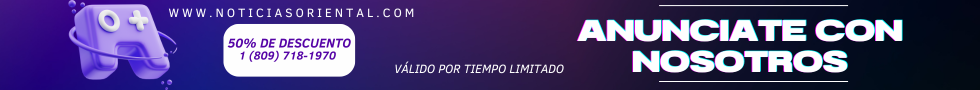











Deja una respuesta